En distintos momentos de la historia argentina, líderes políticos de peso establecieron lazos con el mundo evangélico y protestante. Desde la admiración pedagógica de Domingo Faustino Sarmiento hacia la obra metodista, hasta la apertura institucional de Raúl Alfonsín y el pragmatismo político de Carlos Menem, los vínculos entre Estado e iglesias no católicas fueron tejiendo una trama muchas veces invisible, pero decisiva.

Sarmiento y los metodistas: educación, civilización y una misma visión
Domingo Faustino Sarmiento (1811–1888), presidente y pedagogo, mantuvo una relación especialmente cercana con la Iglesia Metodista, entonces aún joven en el país. Su afinidad no fue tanto doctrinal como filosófica: admiraba el modelo educativo de los protestantes norteamericanos y fue el impulsor del arribo de maestras estadounidenses al país para fundar escuelas normales.
El propio Sarmiento frecuentaba la Iglesia Metodista de la calle Corrientes (hoy Templo Central), participando de actos públicos y velatorios. En su visión civilizadora, el protestantismo representaba una ética del trabajo, del orden y de la educación que consideraba imprescindible para formar una república moderna.
Si bien se enfrentó al clericalismo católico, nunca propuso una persecución religiosa. Su apuesta fue clara: un Estado laico que, sin suprimir lo religioso, promoviera la libertad de cultos. En ese marco, los metodistas, luteranos y bautistas encontraron una oportunidad para crecer, especialmente en las zonas rurales.

Perón y el evangelista Tommy Hicks: cuando la fe cruzó la Casa Rosada
En 1954, en medio del creciente conflicto con la Iglesia Católica, el presidente Juan Domingo Perón recibió al evangelista Tommy Hicks, un predicador pentecostal estadounidense que llegó a Argentina afirmando haber recibido una visión divina para predicar allí.
Tras orar por un funcionario sanado milagrosamente, Hicks fue llevado a la Casa Rosada, donde también oró por Perón, quien —según testigos— experimentó una sanación dermatológica. Impactado, el presidente autorizó el uso del estadio de Atlanta y otorgó todo el respaldo logístico para una cruzada evangelística sin precedentes.
Durante más de 50 noches, multitudes de hasta 25.000 personas por noche asistieron a las campañas, donde se reportaron conversiones y milagros. Fue la primera vez que un gobierno argentino apoyó oficialmente una actividad evangélica masiva, en un contexto donde Perón buscaba ampliar su base de apoyo religioso.
El caso de Hicks marcó un hito para el protestantismo argentino, al visibilizar su presencia pública, y para el propio Perón, que usó este gesto como símbolo de apertura religiosa y desafío a la hegemonía católica.
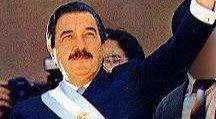
Alfonsín y los bautistas: democracia y libertad religiosa
Raúl Alfonsín (1927–2009), presidente del retorno democrático en 1983, marcó un hito en la relación entre el Estado y las minorías religiosas. Durante su gobierno, no sólo se garantizó la plena libertad de cultos, sino que también se abrieron espacios de reconocimiento hacia comunidades históricamente postergadas.
Un gesto emblemático fue su participación en el Congreso Juvenil Mundial Bautista en Buenos Aires, donde se dirigió a miles de jóvenes protestantes de todo el mundo. Allí, reafirmó el compromiso de su gobierno con los derechos civiles y la pluralidad religiosa.
A diferencia de gobiernos anteriores, Alfonsín impulsó una lectura moderna de la laicidad: el Estado no es enemigo de la fe, sino garante de todas las creencias por igual. Su apertura hacia las iglesias evangélicas fue también una señal hacia la integración social, reconociendo el rol creciente de estas comunidades en los barrios populares.
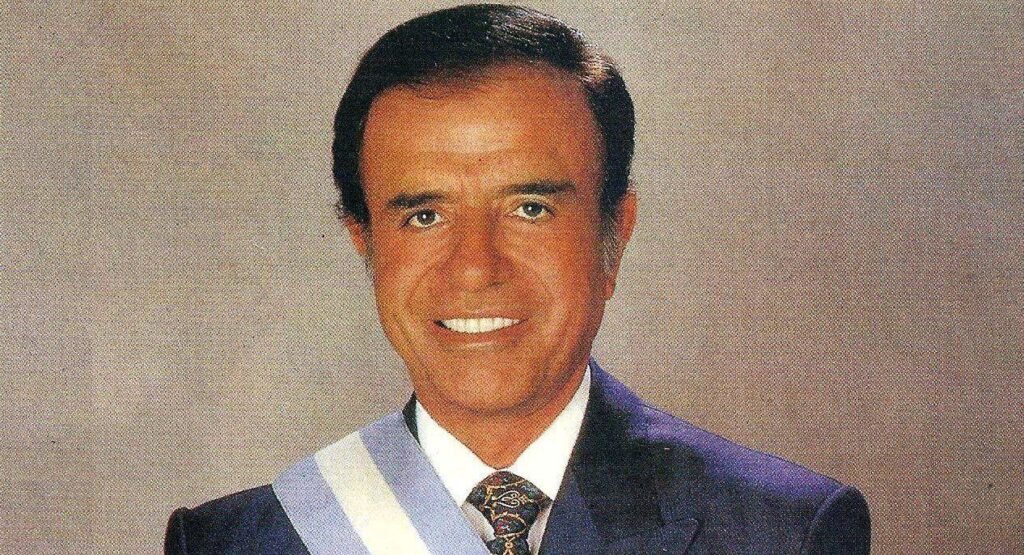
Menem y los evangélicos: política realista y acercamiento estratégico
Durante la década de 1990, Carlos Saúl Menem (1930–2015) adoptó un enfoque pragmático frente al universo religioso argentino. Aunque se declaraba católico practicante, entendió el creciente peso social de las iglesias evangélicas y no dudó en tender puentes con sus líderes, especialmente en contextos electorales.
En varios distritos, especialmente en provincias del norte y del conurbano bonaerense, incluyó referentes evangélicos en listas legislativas, en cargos menores de gobierno y en espacios de diálogo social. Fue uno de los primeros presidentes en legitimar públicamente a las iglesias no católicas como actores cívicos válidos.
Sin embargo, sus vínculos con el mundo evangélico no estuvieron exentos de tensiones. Algunos pastores denunciaron que el interés era más político que espiritual, y que muchos compromisos de campaña no se cumplieron. Aun así, su gobierno consolidó la presencia evangélica en la agenda pública y les abrió espacios hasta entonces reservados exclusivamente a la Iglesia Católica.
